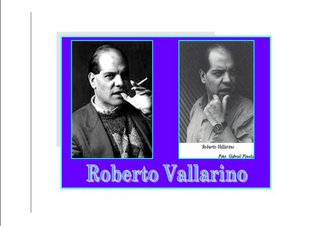El 2000 estaba llegando a su fin y el mundo, a pesar de cincuenta y un mil predicciones no se había acabado, me pregunté hasta qué año iría la última frase del canto en los cumpleaños y qué nuevas fechorías inventarían a partir del siguiente año en cuanto a numerología y el sorteo de nimiedades que fantaseamos para caminar con paso firme, eso que no había logrado desde agosto de 1998 cuando llegué a tierras mexicanas y me encontré “de plano” con varias arenas movedizas que ya hoy, no entiendo muy bien cómo logré esquivar. A veces me sentía en el mismo vagón, con ese boleto equivocado de donde no puede huir Bates, el personaje de Woody Allen en Recuerdos. Miraba igual hacia el otro vagón en donde viajaban la desmesura, los excesos, el placer, la vida, que finalmente seguía mirando desde el otro compartimiento, como una fantasía que quería personificar y no sólo poner en escena para los otros. Pero no todo fue un desastre, hubo gente y lugares maravillosos, cómo voy a olvidar Xilitla, ese escondite creado por Sir Edward James donde parece haber un convenio entre Escher y Alicia en el país de las maravillas; allí donde las escaleras se detienen en el cielo y lo único que puede aturdir es el sonido maravilloso de una cascada cristalina. Tantos lugares que quedan sin nombrar y tal vez muchas personas que no es posible dejar atrás, mi adorable doctora Marta Montoya, Esquivel y su familia, Michel Solano, Elena Paz Garro y los recuerdos de sus padres, Guillermo Vega y Jacobo con sus cartas; y los maestros Emilio Huerta, Héctor Anaya, Enmanuel Carballo, Enrique Rentería, Eduardo Cassar, Aurora del Villar, Hugo Gutiérrez Vega, David Martín del Campo, Tomás Pérez Turrent, Alejandro Céssar Rendón, Óscar de la Borbolla, Gabriela Inclán y, como en los créditos de las películas, el invitado de honor: Roberto Vallarino, quien llegó al final de mi estancia en México para que a pesar todo se instalara mi amor por esa ciudad que te anuncian como la más patidifusa y grande del mundo. Así es, aunque suene al pavoroso lugar común, las buenas fiestas se ponen mejores al final, por eso, cuando sólo contaba los días para seguir tal vez evadiendo melancolías y regresar a casa porque me quedaban escasos dos meses para finalmente poder encender la chimenea de mi casa en el edificio la Concordia de Bogotá, una de las historias más enrevesadas me llevó al encuentro maravilloso: Roberto Vallarino, el Poeta, con mayúsculas en cada una de sus letras, el que podía esculpir lo que otros apodaban inenarrable.Me escabullía de una mujer de cuyo nombre lamentablemente suelo acordarme bastante, pero es que sería imposible olvidarla. Algunos años atrás se había quedado ciega por una enfermedad genética y quería culpar a los otros por su dolor, pero en mí encontró el blanco perfecto para expulsar sus males y yo, ingenua y ubicada en exacta posición de víctima me alisté en primera fila para que ella saldara sus deudas con el universo. Con ahínco se dedicó, entre otras, a no permitirme dirigirle la palabra, a que no me acercara mucho a ella porque inmediatamente me haría expulsar de su país alegando que yo intentaba, simplemente, matarla. Qué iluso se puede ser en un momento así, como si estuviera escuchando el más terrorífico de los cuentos de espanto creí cada coma y cada punto seguido, a tanto llegué que un día me reconocí presa del pánico en un espejo situado en la estación de San Ángel; corría sin mirar atrás porque un ciego se me había acercado a pedirme dinero. Imploré por un no más y llegó muy pronto. Alguien que había conocido por mi adorable maestro Héctor Anaya, quien me dio la oportunidad de aprender de su mano en el programa de radio Abrapalabra, llamó para decirme que un escritor mexicano muy importante estaba necesitando una asistente. “Claro, yo puedo sin ningún problema”, le dije. “Hay sólo una cuestión que no sé si te importe, no es una persona fácil y menos ahora, Roberto necesita alguien en este momento porque se está quedando ciego”. De repente sentí que si existía Dios, se estaba comunicando directamente conmigo. “Claro, ¿a dónde tengo que ir y cuándo?, le dije sin dudarlo ni por un segundo. Lo sentía, o lo sabía, no era ninguna simple coincidencia, la vida me ponía en eximia bandeja un momento para reivindicarme y encontrar las respuestas al acoso tan inescrutable que mi compañera de estudios de la Escuela de Escritores había emprendido sin más motivos que por dos hechos que se manifestaban fácilmente: ser colombiana y de repeso, tener un promedio más alto que el de ella. Las lecciones no son tan simples. También, por la magia que envolvía la coincidencia, presentí que la iluminación que traería el poeta a mi vida y a mis sueños no iba a ser poca, pero jamás imaginé que a unos pasos de terminar mis estudios para que oficialmente pudiera ocupar la banca de los narradores, estaba a punto de encontrar al más excelso escritor. El sólo tramo entre la estación de Coyoacán y llegar a su casa ya era completamente asombroso, su hogar, igual, sobrio, de paredes gruesas y cálido por los tonos ocres de las paredes. “Otra Adriana más, qué estigma”. Comenzaron entonces las otras casualidades, no sólo ahora en su casa había tres Adrianas, su esposa, su hija y yo, si no que ya en varias ocasiones se había encontrado con mujeres que llevaban el nombre del emperador amante de Antinoo. Sonreí con sus primeras frases, aunque en su caminar había grandes dolores. Pero las carcajadas no se hicieron esperar cuando le conté la anécdota que me había llevado a él a ojo cerrado y terquedad ciega. Si alguna vez se sueña con encontrar a un escritor que pueda recordar al Borges que todos ambicionamos ser, allí estaba Roberto Vallarino con toda su sabiduría y sin necesidad de apoltronarse a impartir cátedras y aseveraciones. Qué inteligencia en cada uno de sus testimonios, y yo, simple colombiana en territorio azteca, estaba para escucharlo, para teclear en el computador sus poemas iluminados, sus recuerdos, las columnas semanales y una bitácora de este último viaje que había emprendido desde el momento en que la diabetes le cobró cuentas pendientes, por eso las sombras cubrían ahora gran parte de su visibilidad. En esos dos cortos meses traté, no sé si quedó en intento o no, de ser su cómplice, le escuché sus travesías como al sabio que llega de la gran faena y se sienta frente al fuego para contar historias, hasta ese momento me ufanaba de saber leer, pero no, fue él quien realmente me enseñó a entonar cada línea de sus poesías indescriptibles, qué se puede decir de las frases que te llenan los ojos de lágrimas por el asombro, porque así las palabras se hubieran escuchado desde tiempos lejanos, en ese momento parecían recién descubiertas. Donde estés ahora Roberto, en ese cielo indescifrable o en el más allá de los mortales, desde mi más profundo acá, agradezco cada mañana en tu casa, cada segundo de enseñanza, conocer a maestros como Alí Chumacero, con quien me invitaste a compartir una tarde en esa clausura que te habías impuesto, cada autor que descubrí a tu lado en los recónditos pasillos de las bibliotecas de tu casa, tus viajes, los recuerdos sobre las glorias que poco te dejaron disfrutar, tu sonrisa estruendosa y cada frase que hacía temblar a los que nunca fueron capaces de hacerte dueño del pedestal que nunca podrá tener un nombre diferente al tuyo.